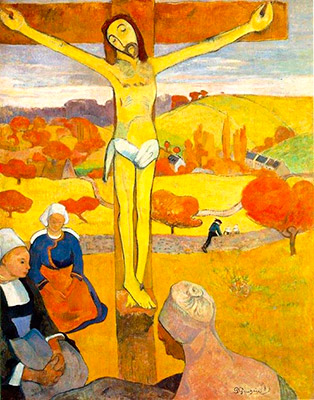
El “los dioses han huido” de Hölderlin y el “Dios ha muerto” de Nietzsche señalan el acontecimiento esencial de la modernidad. Hemos llegado a un término y a un nuevo comienzo. Ya no hay más Dios, o, al menos, el Dios histórico que se entendía como ser supremo o Razón, como sustancia o persona. Ha muerto el Dios de la metafísica, el Dios idolátrico construido por el hombre. ¿Qué queda en el lugar de Dios? ¿Queda algo? No queda nada. Nada que pueda ser pensado, imaginado o dicho, porque todo pensamiento, toda imagen y toda palabra convierten a “Dios” en algo humano. En realidad, el lugar de Dios siempre fue ocupado por el hombre, incluso cuando le hizo decir “yo soy el que soy”, una frase sobre cuyo significado aún hoy la hermenéutica bíblica no se ha puesto de acuerdo.
Se trata de volver a plantear el significado de algunas palabras esenciales. ¿Qué se quiere decir, por ejemplo, cuando se dice “Dios” o “yo”? ¿Hay alguna relación entre lo que llamamos Dios y lo que llamamos Yo? ¿Qué es el Yo? ¿El Yo es? Detengámonos aquí. Si nos ubicamos en la tradición teológica y consideramos al hombre como “imagen” de Dios, entonces “el se vuelve insondable en sí mismo” , y así, como sostiene San Agustín, la mente humana “no puede ser comprendida”. La esencia divina, según Escoto Erígena, se releja en el hombre “de manera inefable e incomprensible”. Esta presencia de Dios en el alma del hombre hace que ésta se “abra sobre un verdadero infinito que se prolonga en Dios” (en este contexto la palabra “yo” no puede dejar de ser reductiva pues trata de determinar lo absolutamente indeterminable). El hombre en su interior no capta una cosa que sería el Yo sino un espacio indeterminado (lo “abierto”) al que llama “yo”, convirtiéndolo así en una cosa. Más precisamente: el hombre, en cuanto lugar de manifestación de lo que llamamos yo, mundo o Dios, se capta a sí como lo abierto-ilimitado al que llama “yo”, “mundo” o “Dios”.
Al más allá del más allá, al total silencio, a la falta de palabras, la podemos llamar Dios. Decir Dios es, en consecuencia, decir algo desorbitado y extraño, algo loco, pues pretende decir lo indecible. Por eso las cualidades que comúnmente se le atribuyen a Dios son cualidades propias de los hombres. Alguien alguna vez dijo que si una hormiga hablara le atribuiría a Dios cualidades de hormiga. Así se conduce el hombre cuando pretende definir a Dios mediante conceptos o analogías. Los hombres siempre fueron conmovidos por la presencia infinita del mundo y de ellos mismos, y siempre trataron de explicarlo, de ponerle un nombre. Fue algo instintivo. Como si siempre hubiera necesitado saber qué es y qué es esto que es. No cómo es sino que sea, el hecho absoluto de que haya algo y no nada. Desde el “comienzo” de la historia hasta Wittgenstein, los hombres se enfrentaron a la incógnita del ser: ¿por qué hay algo? Y crearon las potencias que dieran cuenta de ese hecho abrumador, los dioses. Aunque el nombre de Dios, de los dioses haya tardado miles de años en aparecer. Sólo en una época reciente las potencias se convirtieron en dioses.
Podemos decir “hay Dios”, “creo en Dios”, etc., pero el problema que se plantea es: ¿qué es eso que nombramos o queremos nombrar con la palabra “Dios”? En otros términos, ¿cuál es el referente de la palabra “Dios”? Si a la presencia, al hay, al más-que-ser, al otro absoluto lo llamamos Dios, entonces, como consecuencia lógica, siempre estamos ante o en Dios, siempre tenemos que vérnosla con Dios. Pero en tal caso ¿por qué llamar Dios a lo que es, a la presencia, y no llamarla simplemente lo que es o presencia? ¿Por qué ponerle a lo que es otro nombre? Someramente: porque lo-que-es crea problema. Si no creara problema la palabra “Dios” sería innecesaria. Y el problema es lo que llamamos más o excedencia: el problema creado por la imposibilidad de cerrar la presencia en sí misma como lo puramente dado. No obstante, ese más no está dado en la presencia, en cuyo caso también sería presencia. Y si no está dado en la presencia, ¿cuál es la razón de que hablemos del más?; ¿acaso el hecho de que sea dada, la presencia, y de que no sea constituida por el hombre? No hay fundamento. El hecho de que los hombres siempre hayan sentido la necesidad de ir más allá de lo dado-como-presencia, o el hecho de que en el conocimiento de cualquier cosa siempre haya más, no constituye un fundamento. El problema de la metafísica es: ¿por qué hay algo y no nada?, mientras que el enunciado post-metafísico es: hay algo dado y más que eso dado, o, dicho de otra forma, el hecho de que haya algo es el hecho de que hay algo y más… El fin de la metafísica y de las religiones en cuanto metafísicas no implica necesariamente el fin del problema de Dios sino su recomienzo como más allá de Dios, como la pura problemática de su ausencia. Podríamos decir que llamamos Dios a la problemática de la manifestación de la donación de lo dado.
La donación es previa a la constitución. La constitución necesita de lo dado. El hombre no es el constituyente de lo dado en un sentido ontológico. En este sentido, tanto el kantismo como la fenomenología, observa Michel Henry, son incapaces “de poner por sí mismos la realidad que constituye el contenido concreto del mundo” pues “el aparecer precede a lo que aparece”. Se trata del presupuesto de toda fenomenología: el aparecer como tal. La referencia a Heidegger se vuelve obligatoria: “Phaínesthai —como recuerda Heidegger— es una forma media de phaíno, que quiere decir ´traer al día´, ´colocar en la luz´. Su raíz pha, phos, designa la luz, la claridad, es decir, ´eso en el interior de lo cual algo puede volverse manifiesto, visible en sí mismo´ […] Aparecer significa entonces ´venir al día´, ´tomar un lugar en la luz´, en ese horizonte de visibilidad en el interior del cual todo puede volverse visible para nosotros. Sin embargo, antes de que algo pueda ocupar un lugar en ese horizonte de luz y descubrirse a nosotros, es el horizonte mismo el que debe abrirse y mostrarse, la visibilidad del horizonte debe haberse producido. Esta visibilidad del horizonte es el aparecer del mundo. Aparecer no quiere decir simplemente venir a esta luz que es la luz del mundo, volverse visible en ella. Aparecer designa la venida misma del mundo, el surgimiento de la luz, la visibilización del horizonte”. El hombre como sí mismo es dado (podríamos decir “donado”) a sí mismo, es un puro hecho no constituido, una suerte de milagro que produce paradójicamente el sí mismo en sí mismo. Igualmente, el mundo como tal, es decir, previo a toda constitución subjetiva, también dado, es, en otras palabras, un presupuesto. Esto dado, este presupuesto, esta originalidad que se manifiesta como la abierto, sin límite y sin constricción de ninguna especie, es lo que podemos llamar “Dios”. La palabra Dios señalaría, así, lo abierto, el más absoluto. Eso abierto, esa excedencia incandescente, supera todo lo dado empíricamente como objeto (naturaleza) y como sujeto (yo, alma, espíritu). Y es a esa ruptura con lo dado, abierta al infinito incognoscible, impensable, inimaginable e indecible, a lo que se puede llamar Dios. La trascendencia es la imposibilidad de limitar el exceso de manifestación. Si esto es lo que intencionamos con la palabra “Dios”, entonces es imposible tanto creer como no creer en Dios. Dios sería algo que nos ocurre, que nos está ocurriendo siempre, y el hombre sería algo que le está ocurriendo a Dios. Somos un suceso de Dios y Dios es un suceso nuestro.
1 Tomado de: Óscar del Barco, Exceso y donación. La búsqueda del Dios sin Dios, Biblioteca Internacional Martín Heidegger, 2003. Buenos Aires.
2 Xavier Tilliette, Schelling. Una philosophie en devenir, J. Vrin, París, 1970, t. 1, p. 237.