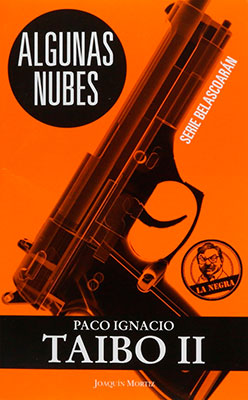
(2013). Algunas nubes. México: Joaquín Mortiz.
Héctor Belascoarán Shayne contempla absorto las nubes en una playa sinaloense. Se ha recluido en este paraje en un intento de digerir el haber matado a un hombre y casi ha resuelto abandonar el oficio detectivesco. Hasta allí llega a buscarlo su hermana para convencerlo de volver a la ciudad de México en auxilio de una amiga que se ha metido en un problema gordo. Comienza así una historia violenta donde policías, gangstercillos salidos del mundo estudiantil y una banda de asaltabancos pelean por hincarle el diente a una fortuna en dinero negro, caída accidentalmente en manos de una joven viuda.
II
Ninguna riqueza es inocente.
Eduardo Galeano
—No tiene muchas vueltas, como me lo contaron te lo cuento. Una vez había tres hermanos –—dijo Elisa. Uno estudió la prepa conmigo y se casó con Ana, mi amiga Ana. ¿Te acuerdas de Ana? Anita la Huerfanita.
Héctor asintió, Anita, una pelirroja vivaracha que en la prepa era popular porque sabía tres idiomas; a la que Elisa traía de vez en cuando a comer, y que sabía hacer crucigramas y se sentaba con el viejo Belascoarán a echarle una mano, ante la mirada sorprendida de la familia. Ana, la que en las noches de internado leía el diccionario. No recordaba de otra manera a esa adolescente pelirroja con un morral verde lleno de cosas extrañas, que pesaba como una plomada, leyendo las dos novelas chinas de Malraux (que Héctor por cerril no le había aceptado prestadas en su día y había leído muchos años después, arrepintiéndose de habérselas perdido entonces). Bien, Ana, ¿qué con Ana? resumió asintiendo de nuevo.
—Bueno, pues uno se casó con Ana, y se fueron a Estados Unidos a estudiar medicina juntos. Los otros se dedicaron a gastarse los billetes de su jefe. Y un día, el esposo de Ana recibió una llamada, regresó corriendo al DF y se encontró que su padre llevaba tres días de muerto. Nada fuera de lo común, un ataque al corazón, normal. Y ahí viene el pero: sus dos hermanos estaban peor. A uno lo habían encontrado todo balaceado en la casa y el otro, el más chico, estaba sentado en un sillón enfrente del muerto, cerrado de la cabeza. Sin hablar, mudo. Y así sigue. En un manicomio del DF, de Cuernavaca, pero igual. Hace dos meses que no habla, nada de nada. Y todo eso el día del velorio de su jefe.
—¿Y qué pasó? ¿Eso es todo?
—Eso para empezar —dijo Elisa dejando que Héctor se encariñara con la historia: tres hermanos, uno médico cuyo único atractivo estaba en haberse casado con la pelirroja Anita, el otro muerto a balazos, el tercero absolutamente pendejo sentado enfrente del muerto.
—¿Y luego?
Estaban sentados en el porche de la casita a doscientos metros del mar y Héctor había puesto una Pepsicola enfrente, sobre la mesa. Elisa había añadido otras dos, como queriendo indicar que la historia iba a ser larga, que necesitaba de toda la capacidad de raciocinio de su hermano, estimulada por las pepsis, Héctor que no creía en el raciocinio, ni siquiera se llevó a la conferencia un cuaderno de notas. Sólo escuchaba, esperando una cosa, saber por dónde empezar, en qué calle, en qué esquina iniciar el recorrido por el que iba a meterse en la vida de otra gente, o en la muerte de otra gente, o en los fantasmas de otra gente. Viérase como se viera, todo era un problema de calles, de avenidas y parques, de caminar, de picotear. Héctor solamente conocía un método detectivesco. Meterse en la historia ajena, meterse físicamente, hasta que la historia ajena se hacía propia. De manera que empezó a imaginarse las calles de Cuernavaca que rodearían el manicomio y no le gustó la idea.
—Luego Anita y su marido vieron al que se volvió orate, consultaron con otros médicos, le dieron vuelta y media al asunto y nada. Seguía cerrado, de había ido y según los médicos, para siempre. Y la policía dijo que seguro que era un robo, que había muchos últimamente, que el hermano había tratado de resistir y lo habían matado, y el otro lo había visto y mientras el que lo había visto no pudiera contar nada, pues nada de nada. Y ahí muere.
Héctor se prometió no volver a preguntar. Elisa quería contar la historia a su manera y él decidió no estorbar.
—Entonces Anita y su marido se fueron para Estados Unidos…
—¿Dónde? —preguntó Héctor rompiendo su promesa.
—¿Dónde qué? Ah, ¿A dónde se fueron?
—Eso.
—A Nueva York, trabajaban los dos en una clínica de enfermedades del riñón en el Universidad.
—Bien —dijo Héctor. Nueva York mucho mejor que Cuernavaca.
—Y llevaban una semana en Nueva York cuando llegaron los papeles del abogado, y las cuentas bancarias, y los rollos de la herencia. Y que se caen al suelo del susto. El viejo, el padre del marido de Anita era dueño de unas mueblerías en el centro, tres mueblerías; y su marido, el de Anita, pensaba que alguna lana debería de tener, porque en su casa nunca había faltado y más bien había sobrado para viajes, coches para los hijos, universidades privadas, cosas así. Pero no sabía que la cosa estaba tan espesa. El viejo tenía setenta millones de pesos en valores, cerca de siete en una cuenta de cheques personales, otros veinticinco en otra, en un banco diferente, y un titipuchal de propiedades. Una casa en Guadalajara, otra en Guaymas, una embotelladora de refrescos en Puebla. Un buen de lana. Y además otro montón de lana en participaciones de negocios de los que nunca les había hablado a los hijos. Una caja de seguridad en un bando, otra en otro, otra en otro. Lanchas en Mazatlán. Tiendas de ropa en Monterrey. Todo bien raro, bien regado. Entonces el esposo de Anita se fue para el DF de nuevo, a hacerse cargo de la fortuna, a sacar un rollo de invalidez mental de su hermano, el del manicomio, a conseguir los papeles para abrir las cajas de seguridad. Y regresó como a los diez días a Nueva York. Y luego, zas, que lo acuchillan en Manhattan dos días después, en el hall del edificio de departamentos donde vivía. Total que de los otros tres hermanos y el papá, en dos meses ni uno quedaba. Y Anita que se espanta de a deveras en cuanto se repone del rollo.
Héctor recordó de repente que Elisa y su amiga Anita se encerraban en el cuarto y fumaban a escondidas, y cantaban canciones de Joan Báez con la guitarra, y él se quejaba de que no lo dejaban estudiar y ellas duro y dale. ¿Quién tocaba la gui…?