Eloíno y Mario
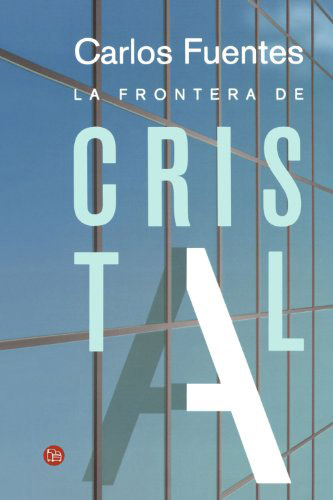
Polonsky le dijo a Mario que esta noche más que nunca los ilegales tratarían de cruzar aprovechando la trifulca del puente, pero Mario sabía bien que mientras un país pobre viviera al lado del país más rico del mundo, lo que ellos, los de la patrulla fronteriza, hacían era apretar un globo: lo que se apretaba por aquí sólo se volvía a inflar por allá; no tenía remedio y aunque al principio a Mario le divirtió su trabajo como un juego casi infantil, como las escondidas cuando era niño, la exasperación comenzó a ganarle porque la violencia iba en aumento, porque Polansky era implacable en su odio a los mexicanos, para quedar bien con él no bastaba cumplir profesionalmente, era necesario demostrar verdadero odio y eso le costaba a Mario Islas, al cabo hijo de mexicanos aunque nacido ya de este lado del río Grande; pero eso mismo avivaba las sospechas de su superior Polonsky: una noche Mario lo pescó en la taberna diciendo que los mexicanos eran todos cobardes y estuvo a punto de pegarle, Polonsky lo notó, seguro que lo provocó, sabía que Mario estaba allí, por eso lo dijo y luego aprovechó para decirle:
—Déjame ser franco, Mario, ustedes los mexicanos que sirven en la patrulla tienen que demostrar su lealtad más convincentemente que nosotros, los verdaderos norteamericanos…
—Yo nací aquí, Dan. Soy tan norteamericano como tú. Y no me digas que los Polonsky llegaron en el Mayflower.
—Cuidado con las impertinencias, boy.
—Soy un oficial. No me digas boy. Yo te respeto. Respétame a mí.
—Quiero decir somos blancos, europeos, savvy?
—¿España no está en Europa? Yo desciendo de españoles, tú de polacos, todos europeos…
—Hablas español. Los negros hablan inglés. Eso no los hace ingleses a ellos, ni español a ti…
—Dan, nuestra discusión no tiene sentido —sonrió Mario encogiéndose de hombros. Hagamos bien nuestro trabajo.
—A mí no me cuesta a ti sí.
—Tú todo lo ves como racista. No te voy a cambiar, Polonsky. Hagamos bien nuestro trabajo. Olvídate que soy tan americano como tú…
En las noches largas del río Grande, río Bravo, Mario Islas se decía que quizás Dan Polonsky tenía razón en dudar de él. Esta pobre gente sólo venía buscando trabajo. No le quitaba trabajo a nadie. ¿Fue culpa de los mexicanos que cerraran las industrias de guerra y hubiera más desempleados?
Estas dudas pasaban muy fugazmente por la mente alerta de Mario. Las noches eran largas y peligrosas y a veces él hubiera querido que todo el río Grande, río Bravo, estuviera de veras dividido por una cortina de fierro, una zanja profundísima o por lo menos una reja de corral que tuviera el poder de impedir el paso de los ilegales. En vez, la noche se llenaba de algo que él conocía de sobra, los trinos y silbidos de los pájaros inexistentes, que era la manera como los coyotes, los pasadores de ilegales, se comunicaban entre sí y se delataban aunque a veces todo era un engaño y los pasadores silbaban como un cazador usa un pato de madera, para engañar mientras el paso se efectuaba en otro lado, lejos de allí, sin silbido alguno.
Ahora no. Un muchacho con velocidad de gamo salió del río, empapado, corrió por la ladera y se topó con Mario, su uniforme verde, sus insignias, sus correas, toda su parafernalia de agente, abrazado a él, abrazados los dos, pegados por la humedad del cuerpo del ilegal, por el sudor del cuerpo del agente. Quién sabe por qué siguieron abrazados así, jadeando, el ilegal por su carrera para evadir a la patrulla, Mario por su carrera para cerrarle el paso… quién sabe por qué cada uno dejó caer la cabeza sobre el hombro del otro, no sólo porque estaban exhaustos; por algo más, incomprensible.
Se separaron para verse.
—¿Tú eres Mario? —dijo el indocumentado.
El patrullero dijo que sí
—Soy Eloíno, tu ahijado. ¿Ya no te acuerdas? ¡Qué te vas a acordar!
—Ese nombre no se olvida —logró decir Mario.
—El hijo de tus compadres. Te conozco por las fotos. Me dijeron que con suerte te iba a encontrar aquí.
—¿Con suerte?
—¿Tú no me vas a mandar de regreso, verdad padrino? —Eloíno le regaló una sonrisa blanca, inmensa, de elote, brillando en la noche, entre los labios mojados.
—¿Tú qué te crees cabroncito? —dijo Mario con rabia.
—Voy a regresar, Mario, aunque me pesques mil veces, yo vuelvo otras mil. Y una más. Y no me llames cabrón, cabrón —volvió a reír y volvió a abrazar a Mario, como sólo dos mexicanos saben abrazarse, porque el patrullero no resistió la corriente de cariño, identificación, machismo, confianza y hasta confidencia que había en una abrazo bien dado entre hombres en México, más entre parientes…
—Padrino: todos en nuestro pueblo tenemos que venir a trabajar en el verano para pagar las deudas de invierno. Usted lo sabe. No nos amuele.
—Está bien. Al cabo vas a regresar a México. No se quedan aquí.
—Esta vez, padrino. Ya me dijeron que ahora va a estar más duro que nunca entrar. Esta vez me quedo, padrino. Qué le vamos a hacer.
—Ya sé lo que estás pensando. Antes todo esto fue nuestro. Primero fue nuestro. Volverá a ser nuestro.
—Eso lo pensará usted, padrino, que es hombre de mucho caletre, dice mi mamacita. Yo vengo para poder comer.
—Córrele, ahijado. Haz de cuenta que no nos vimos. Y no me des otro abrazo, que me duele… Bastante herido ando.
—Gracias, padrino, gracias…
Mario vio alejarse corriendo a este muchacho al que nunca había visto en su vida, qué ahijado ni qué ojo de hacha, qué tío que qué la chingada, el tal Eloíno (¿cómo se llamaría de veras?) leyó el nombre de Mario Islas en la gafeta del patrullero, nomás por eso supo su nombre, eso no era el misterio, el enigma era otro, saber por qué vivieron esa ficción, por qué la aceptaron tan naturalmente, por qué dos desconocidos pudieron vivir juntos un momento así.