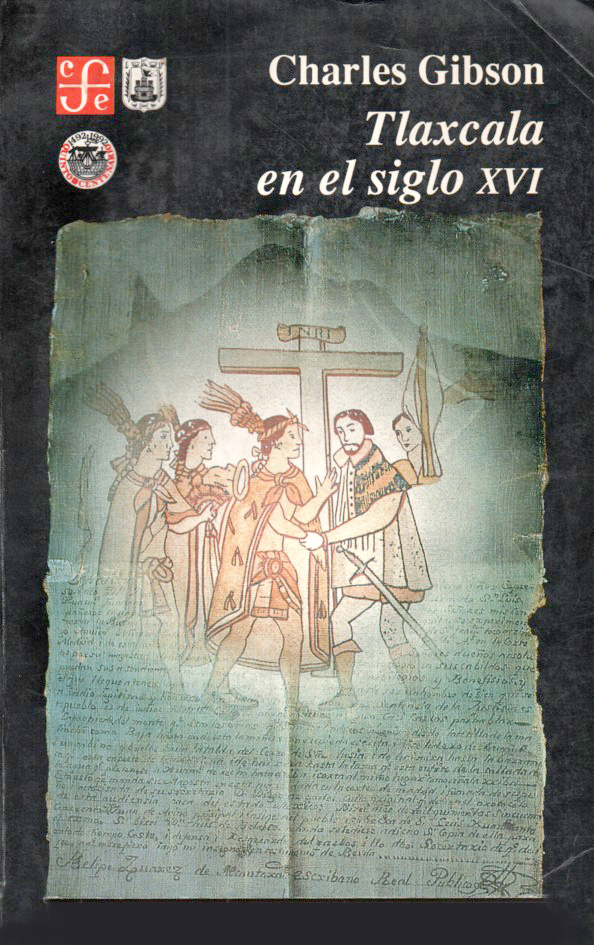En 1952, Charles Gibson publica en inglés su libro Tlaxcala en el siglo XVI. Este no es traducido al español hasta 1991, pero un año después de su publicación, el 6 de agosto de 1953, da una conferencia en el Colegio de México ante la Sociedad Mexicana de Historia titulada: Significación de la historia tlaxcalteca en el siglo XVI. Esta charla se publica en Historia Mexicana (Vol. 3, No. 4, pp. 592-599).
Gibson ofrece en su conferencia una visión completa y crítica del tema. Su análisis va más allá de la narrativa heroica y tradicional, se adentra en las complejidades de la relación entre Tlaxcala y los españoles, cuestiona la eficacia de los privilegios que se les otorgan y destaca la singularidad de su cultura política durante la colonia.
La fama de Tlaxcala. Realidad y mitos
Desde tiempos muy tempranos, casi desde la conquista, el interés por la historia de Tlaxcala es fuerte. Para Hernán Cortés y los primeros cronistas, Tlaxcala es un lugar especial y diferente, una percepción que también comparten Cervantes de Salazar y López de Gómara en el siglo XVI. El historiador tlaxcalteca Muñoz Camargo escribe un libro entero dedicado a su tierra natal, en un tono patriótico y lleno de respeto, que refleja lo que esa provincia representa para él.
Este prestigio se mantiene en los siglos XVII y XVIII, con figuras como Boturini, y todavía en el siglo XX, los libros de historia hispanoamericana mencionan a Tlaxcala como un ejemplo importante. Mucha de esa fama se debe al papel de los tlaxcaltecas en la conquista de México. Su ayuda a los españoles se ve como una prueba de que las culturas indígenas no son iguales, y por ello se les conceden recompensas y privilegios. La gente suele pensar que la historia contrapone la supuesta crueldad de los españoles con la libertad de los tlaxcaltecas, pero Gibson desafía esa simplificación.
La alianza y los privilegios
En realidad, la historia de Tlaxcala no es tan sencilla. En 1519, los tlaxcaltecas no se unen inmediatamente a los españoles, luchan contra ellos en varias batallas sangrientas. La alianza formal llega solo después de que los españoles los derrotan, algo que también ocurre con otros grupos como los de Huejotzingo, Chalco y hasta con los propios aztecas tras la caída de Tenochtitlán.
Aunque los tlaxcaltecas aportan más soldados, esto es solo en cantidad, no en calidad, en comparación con otros aliados. Su importancia estratégica, por estar en la primera provincia en la ruta de Cortés y tener una gran población, los hace especialmente relevantes en la historia del proceso conquistador.
Para Gibson, lo más importante es cómo Tlaxcala aprovecha su propia historia para sacar ventaja de ella. Los tlaxcaltecas envían solicitudes detalladas al rey, muchas veces a través de representantes en Madrid, donde resaltan su papel como aliados en la conquista para justificar sus demandas de privilegios.
Documentos como el Lienzo de Tlaxcala forman parte de esta estrategia; en ellos omiten las batallas iniciales contra los españoles y presentan una versión de los hechos que les conviene. Gibson señala que este tipo de informaciones falsas no son exclusivas de Tlaxcala, y que los documentos reales de la colonización española a menudo no son confiables.
A pesar de sus esfuerzos, las metas de los tlaxcaltecas quedan en gran medida insatisfechas. Gibson describe la mayoría de los privilegios como honoríficos y nada más. Muchos de estos nunca se cumplen o solo por muy poco tiempo. La exención de tributos, que parece ser el privilegio más importante, nunca se hace efectiva, y los tlaxcaltecas pagan tributos año con año.
Lo mismo ocurre con la exención de trabajar en repartimientos fuera de su provincia: participan en la construcción de la Catedral de Puebla y en las obras del valle de Atlixco. Gibson concluye que los historiadores a menudo exageran la importancia social de estos. Incluso, la idea de que estos privilegios ayudan a evitar que la población disminuya es incorrecta, ya que las epidemias afectan a Tlaxcala igual que a cualquier otra región.
Elementos de importancia para
la historia de la Nueva España
Aunque faltan documentos que detallen la vida cotidiana, Gibson identifica tres aspectos importantes en la historia tlaxcalteca que tienen un significado que trasciende lo local:
El gobierno indígena
Estudiar Tlaxcala ofrece una oportunidad única para reconstruir cómo funciona el gobierno indígena en el siglo XVI, quizás mejor que en cualquier otra comunidad. Gibson explica que se conocen los nombres de gobernadores, alcaldes, regidores y otros funcionarios, lo que ayuda a entender qué papel juegan las cabeceras en el gobierno local. La estructura de rotación y representación en Tlaxcala es especialmente compleja y casi puede considerarse un tipo ideal, del cual otras comunidades toman variantes. La evidencia documental indica que existen instituciones desarrolladas con una mezcla de elementos españoles e indígenas, gestionadas por líderes locales de manera competente.
Lo que muestra lo rápida que fue la hispanización política y la flexibilidad de lo que Gibson llama instituciones mestizas. Además, el gobierno tlaxcalteca es un ejemplo útil para entender los conflictos entre sistemas de herencia y elección.
El patriotismo tlaxcalteca
El patriotismo de los tlaxcaltecas empieza a tomar fuerza en el siglo XVI, se muestra en documentos como el Lienzo de Tlaxcala y en las delegaciones que envían al rey. Esto puede entenderse como la continuación de su esfuerzo por defender su independencia del imperio azteca. Pero, en realidad, el patriotismo colonial es algo nuevo y bastante típico de esa época colonial.
Los tlaxcaltecas son conscientes de la existencia de un rey y un virrey, pero en el fondo, su verdadera lealtad y orgullo están centrados en Tlaxcala, más que en la Nueva España o en el imperio en general. Esta sensación de autonomía lleva a Gibson a decir que, en ciertos momentos, los tlaxcaltecas se aprovechan de los españoles, y no al revés.
El ritmo histórico
La historia en Tlaxcala en el siglo XVI muestra claramente lo rápido que pasan las cosas en la Nueva España. Gibson señala tres momentos importantes: en 1519, la relación entre indígenas y españoles es de total enfrentamiento, con muchas batallas sangrientas. Treinta años después, ya coexisten en paz casi por completo; las comunidades indígenas son numerosas y el cabildo local es una institución fuerte que protege los intereses de la región. Los principales indígenas adoptan y manejan las nuevas formas de gobierno colonial, aunque las viejas estructuras sociales todavía permanecen.
Pero a finales del siglo todo cambia. La población indígena cae por las epidemias, mientras que la presencia de españoles y mestizos crece. La situación de más amos y menos trabajadores se vuelve insostenible. El cabildo indígena y los jefes tradicionales ya no pueden controlar la situación. A pesar de las órdenes reales, los españoles y mestizos llegan a invadir las tierras de Tlaxcala. Los tributos que tiene que pagar los principales al rey no se pueden entregar, lo que provoca que los funcionarios acaben en la cárcel. El gobierno indígena se empieza a deshacer, y para principios del siglo XVII, los gobernantes son mestizos y foráneos. Para finales de ese siglo, los documentos muestran un estado de crisis económica y un fracaso tanto político como social.
1 Resumen de la conferencia original presentada el 6 de agosto de 1953, en el Colegio de México, ante la Sociedad Mexicana de Historia, publicada en Historia Mexicana (Vol. 3, No. 4 , pp. 592-599) elaborado por Raúl Jiménez Guillén
Referencia
Gibson, C. (1991) Tlaxcala en el siglo XVI, FCE-Gobierno del Estado de Tlaxcala, México.