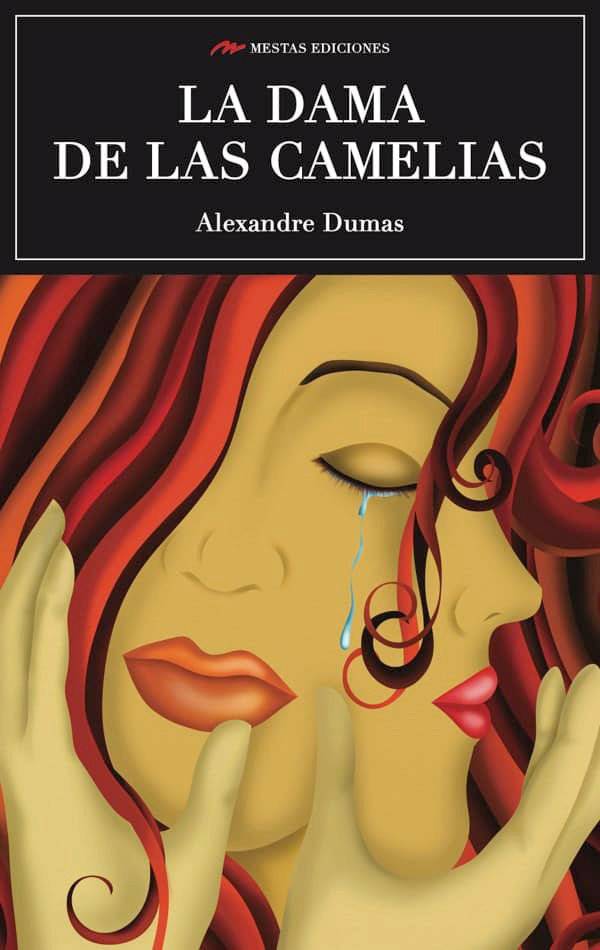Introducción
El 12 de marzo de 1847 leí en la calle Lafitte un cartel amarillo en el que se anunciaba la subasta de unos muebles y otros curiosos objetos de coleccionista. Esta subasta tenía lugar tras una defunción. El cartel no ponía el nombre de la persona fallecida, pero la subasta tendría lugar en la calle de Antin, número 9, el día 16, de doce a cinco de la tarde.
El cartel indicaba, además, que el 13 y el 14 se podía ir a ver el piso y los muebles.
A mí siempre me han gustado mucho las curiosidades. Me comprometí a no perderme aquella ocasión, si no de comprar, por lo menos ver.
Al día siguiente me dirigí a la calle de Antin, número 9. Era temprano y, sin embargo, ya había gente en el piso: no solo hombres, sino también mujeres, que, aunque ataviadas de terciopelo, envueltas en cachemiras y con elegantes cupés esperándolas a la puerta, miraban con asombro y hasta con admiración el lujo que se mostraba ante sus ojos.
Más tarde comprendí aquella admiración y aquel asombro, pues, al ponerme a mirar yo también, advertí con facilidad que estaba en la casa de una mantenida, Y si hay algo que las mujeres de mundo quieren ver —y allí había mujeres de mundo— es el interior de la casa de esas mujeres, cuyos carruajes salpica los suyos a diario; que tienen, como ellas y a su lado, un palco en la Ópera y en los Italianos, y que ostentan en París la insolente opulencia de su belleza, de sus joyas y de sus escándalos.
Aquella en cuya casa me encontraba había muerto: las mujeres más virtuosas podían, pues, entrar hasta en su dormitorio. La muerte había purificado el aire de aquella espléndida cloaca, y, además, siempre tenían la excusa, si la hubieran necesitado, de que iban a una subasta sin saber a casa de quién iban. Habían leído los carteles, querían conocer lo que los carteles prometían y elegir de antemano: nada más sencillo. Esto no les impedía buscar, entre todas aquellas maravillas, las huellas de su vida de cortesana, de la que sin duda les había contado tan extraños relatos.
Por desgracia, los misterios habían muerto con la diosa y aquellas damas, pese a toda su buena voluntad, no lograron descubrir más que lo que estaba en venta tras el fallecimiento, y nada de lo que se vendía en vida de la inquilina.
De todas las formas, no faltaban cosas que comprar. El mobiliario era extraordinario. Muebles de palo de rosa y de Boule, jarrones de Sèvres y de China, estatuillas de Sajonia, raso, terciopelo y encaje. Allí no faltaba nada.
Me recorrí la casa y seguí a las nobles curiosas que me habían precedido. Entraron en una habitación tapizada de tela persa, e iba a entrar yo también, cuando salieron casi al instante, sonriendo y como si les diera vergüenza de aquella curiosidad. Por ese motivo deseaba yo vivamente entrar en aquella habitación. Era el tocador, revestido de los más minuciosos detalles, en los que parecía haberse desarrollado al máximo la prodigalidad de la muerta.
Encima de una mesa grande, adosada a la pared, una mesa de seis pies de largo por tres de ancho, brillaban tesoros de Aucoc y de Odiot. Era una magnífica colección, y ni uno solo de esos mil objetos tan necesarios para la toilette de una mujer como aquella, en cuya casa nos encontrábamos, estaba hecho de otro metal que no fuera oro o plata. Sin embargo, una colección como aquella sólo podía haberse hecho poco a poco, y no era un solo amor el que la había completado.
Como a mí no me intimidaba ver el tocador de una mantenida, me distraía examinando los detalles, cualesquiera que fuesen, y me di cuenta de que todos aquellos utensilios, magníficamente cincelados, llevaban iniciales distintas y orlas diferentes.
Contemplaba todas aquellas cosas, cada una de las cuales se me aparecían como una prostitución de la pobre chica, y me decía que Dios había sido clemente con ella, ya que no había permitido que llegara a sufrir el castigo habitual, y la había dejado morir rodeada de lujo y en la plenitud de su belleza, antes de la vejez, primera muerte de las cortesanas.
En efecto, ¿hay algo más triste que la vejez del vicio, sobre todo de la mujer? No encierra dignidad alguna ni inspira ningún interés. Ese eterno arrepentimiento, no del mal camino seguido, sino de los cálculos mal urdidos y del dinero mal gastado, es una de las cosas más tristes que se pueden oír. Conocí a una, en otro tiempo, mujer galante, a quien yo no le quedaba de su pasado más que una hija casi tan hermosa, al decir de sus contemporáneos, como había sido su madre. Aquella pobre niña, a quien su madre sólo le decía “eres mi hija” para ordenarle que sustentara su vejez como ella había sustentado su infancia, aquella pobre criatura se llamaba Louise y, obedeciendo a su madre, se entregaba sin voluntad, sin pasión, sin placer, como si practicara un oficio cualquiera, en caso de que alguien se hubiera molestado en enseñarle alguno…
Me acerqué a aquel hombre [vigilante], a quien tan graves recelos inspiraba.
—¿Podría decirme —le pregunté— el nombre de la persona que vivía en esta casa?
–—La señorita Marguerite Gautier.
Conocía a esa joven de nombre y de vista.
—¡Cómo! —dije al vigilante— ¿ha muerto Marguerite Gautier?
–—Sí señor
—¿Cuándo?
—Creo que hace tres semanas.
—¿Y por qué dejan visitar el piso?
—Los acreedores han pensado que así subirían los precios de la subasta. La gente puede ver de antemano el efecto que hacen las tapicerías y los muebles. Eso anima a comprar, ¿comprende?
“La dama de las camelias” existió realmente. El prólogo que escribió Dumas para la versión teatral de la novela empezaba así: “La persona que me sirvió de modelo para la heroína de la novela y del drama La dama de las camelias se llamaba Alphonsine Pleiss, y de ahí había compuesto el nombre más eufónico y elevado de Marie Duplessis. Era alta, muy delgada, con los cabellos negros y el rostro rosa y blanco. Tenía la cabeza pequeña, ojos brillantes y rasgados como una japonesa, pero vivos y finos, labios rojos como las cerezas, y los dientes más hermosos del mundo; parecía una figurita de Sajonia. En 1844, cuando la vi por primera vez, estaba en toda su opulencia y su belleza. Murió en 1847 de una enfermedad de pecho, a los 23 años.
** Alexandre Dumas. (2016). La dama de las camelias. Mestas ediciones (1848). Proyecto Ánfora