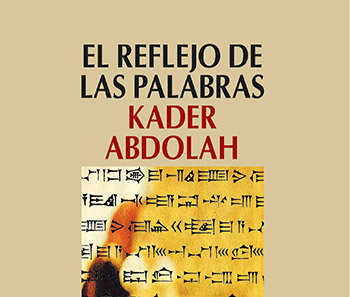Desde Amsterdam se tarda unas cinco horas en llegar a Teherán en avión. Luego hay que coger el tren y viajar otras cuatro horas y media hasta vislumbrar, como un secreto milenario, las montañas mágicas de la ciudad de Seneyán.
Seneyán no es bonita ni tiene mucha historia.
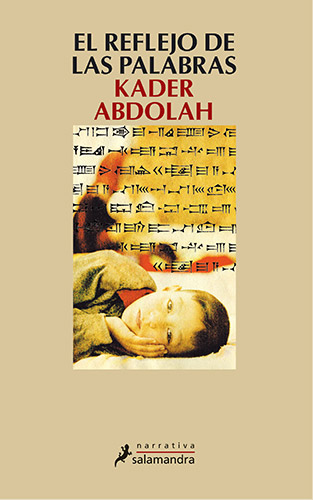
El reflejo de las
palabras, Ediciones
Salamandra (2006).
En otoño sopla un viento gélido y las cumbres nevadas se erigen en fondo sempiterno.
La ciudad no manufactura ninguna artesanía ni producto especial. Y el viejo río Shirpala está seco, por lo que los niños pueden retozar alegremente en su lecho. Las madres cuidan todo el día de que ningún forastero se lleve a sus hijos.
Cuando en alguna tienda del antiguo zoco se celebraba una velada de poesía, solían asistir únicamente hombres mayores que recitaban versos sobre las montañas, especialmente sobre unas antiquísimas inscripciones en escritura cuneiforme realizadas en la época de los sasánidas.
En una ocasión se proyectó en Seneyán una película sobre La Meca. ¡Menudo acontecimiento! Miles de campesinos que no tenían ni idea de lo que era un cine atravesaron las montañas en burro y llegaron a la ciudad para admirar “La Meca”.
Centenares de burros abarrotaron la plaza principal. El pueblo no sabía qué hacer con ellos. Durante tres meses las puertas del cine permanecieron abiertas día y noche.
En las aldeas cercanas nacen niñas que tejen las más bellas alfombras persas. Alfombras que sirven para volar. Volar de verdad. Las célebres alfombras mágicas proceden de ahí.
Aga Akbar no era oriundo de Seneyán, sino de uno de aquellos pueblecitos: Yeria, que en primavera se cubre de flores de almendro y en otoño de almendras.
Akbar nació sordomudo. Sus parientes, y sobre todo su madre, le hablaban en un sencillo leguaje de gestos que constaba de cien signos a lo sumo y que en realidad sólo funcionaba en casa, entre los miembros de la familia, aunque también lo entendían hasta cierto punto los vecinos. Sin embargo, la fuerza de ese lenguaje se manifestaba sobre todo entre la madre y Akbar, y, posteriormente, entre éste e Ismail.
Aga Akbar sabía de las cosas sencillas, pero lo ignoraba todo del ancho mundo. Por ejemplo, sabía que el sol alumbraba y lo calentaba, pero no que era una gran bola de fuego. Y también que sin él no había vida posible, ni que algún día se apagaría como una lámpara a la que se le ha acabado el aceite.
No comprendía por qué la luna unas veces se mostraba joven y otras parecía envejecer. No sabía nada de la fuerza de gravedad, ni había oído nombrar a Arquímides, ni entendía que el alfabeto persa se compusiese de treinta y dos letras: alef, be, pe, te, se, yim, che, he, je, dal, zal, re, ze, ye, sin, sin, sad, zad, ta, za, ain, jain, fe, qaf, kaf, gaf, lam, mim, nun, vau, ha, ié. La pe de parastú, “golondrina”; la je de jorma, “dátil”; la te de talebi, “melón”; y la ain de aishg, “amor”.
No conocía las semanas, los meses ni los años. Por ejemplo, ¿cuándo había visto por primera vez aquel extraño objeto en el aire? El tiempo carecía de significado para él.
Un día, se hallaba el pequeño Akbar en un prado de la montaña, cuando de repente el perro se encaramó a un peñasco y se quedó mirando fijamente hacia arriba.
Era la primera vez que un avión sobrevolaba la aldea. Quizá fuese incluso el primero que surcaba el espacio aéreo persa.
Los niños subían a los tejados y entonaban a coro esta canción:
¡Hola, curioso pájaro de hierro!
Párate un momento a descansar
En el viejo almendro de la plaza.
Tendría seis o siete años cuando un día su madre, parapetada detrás de un árbol, le señaló a escondidas un jinete. Era un caballero que llevaba un fusil al hombre.
—Ése es tu padre.
—¿Ése?
—Sí. Es tu padre.
—Entonces ¿Por qué no viene a casa?
—Porque es un príncipe, un noble. Un sabio. Posee muchos libros y una pluma. Escribe.
La madre de Akbar, Hayar, servía en el palacio del príncipe, quitaba el polvo de los libros, rellenaba el tintero y mantenía limpias las plumas de ganso. Le preparaba la comida del mediodía y velaba por que nunca le faltase tabaco. Le lavaba el abrigo y el traje y le lustraba los zapatos.
—¡Hayar! —la llamó un día en que se encontraba escribiendo en su despacho.
—¿Ha llamado, señor?
—Tráeme un té. Quisiera hablar contigo.
La mujer le llevó un vaso de té en una bandeja de plata.
—Siéntate —le dijo, pero ella permaneció de pie.
—Anda, acércate una silla. Te permito que te sientes.
Hayar se apoyó apenas en el borde del asiento.
—Quiero hacerte una pregunta. ¿Hay algún hombre en tu vida?
Ella guardó silencio.
—Contesta. Deseo saber si hay algún hombre en tu vida.
—No, señor.
—Quiero que seas mi sige, mi segunda mujer. ¿Te gustaría serlo?
—Yo no soy para decidir eso, señor —respondió. Tendría que preguntárselo a mi padre.
—De acuerdo, lo haré más tarde. Pero antes desearía saber si tú lo quieres.
Hayar reflexionó un momento con la barbilla hundida en el pecho y luego dijo claramente:
—Sí señor, yo también lo quiero.
A la joven Hayar le estaba permitido quedarse embarazada, pero sus hijos no recibirían el apellido paterno. Además no heredarían nada.
Hayar parió siete hijos, el menor de los cuales, Aga Akbar, nació sordomudo. La madre se percató de ello al primer mes. Veía que no reaccionaba, pero se negaba a creerlo. Hayar, no permitía que nadie hiciera mención de ello. Por fin el hermano mayor de Hayar, Kazem Kam, consideró que era hora de intervenir. Él era un hombre libre que solía cabalgar por la montaña. Era poeta y vivía solo en las afueras del pueblo.
No se sabía más de él, pero cuando lo necesitaban, siempre se mostraba dispuesto a echar una mano. En esas ocasiones se erigía en la voz de la comunidad. Si el cauce se llenaba de repente y el agua inundaba las casas de los aldeanos, acudía enseguida al galope y encontraba la manera de detener la corriente. Si de pronto morían varios niños y las madres temían por la vida de sus hijos, Kazem Kan aparecía montado en su caballo con un médico en la grupa. Y para los novios de turno que se casaban en el pueblo era un honor que él se acercara un momento a la boda.