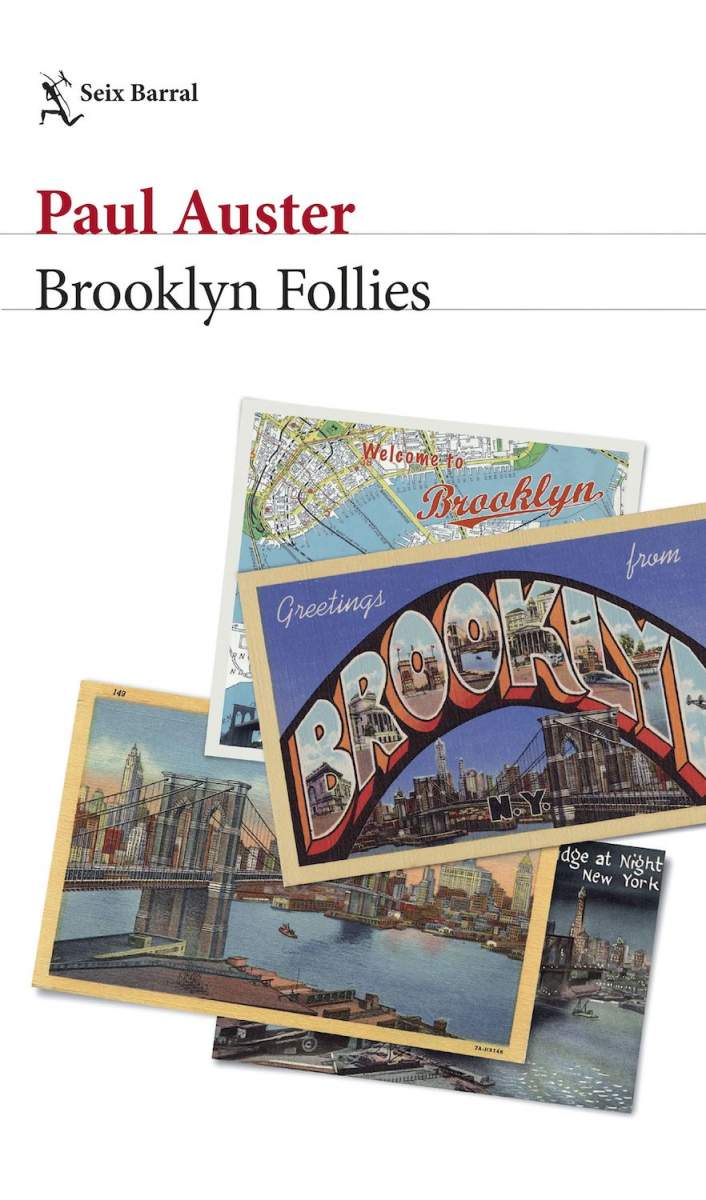Estaba buscando un sitio tranquilo para morir. Alguien me recomendó Brooklyn, de manera que al día siguiente salí de Westchester y fui para allá a reconocer el terreno. No había vuelto en cincuenta y seis años, y no me acordaba de nada. Mis padres se habían ido de la ciudad cuando yo tenía tres años, pero el instinto me llevó al barrio donde habíamos vivido, arrastrándome como un perro herido al lugar donde nací. Un empleado de una agencia inmobiliaria de la zona me enseñó media docena de pisos en edificios de piedra rojiza, y a última hora de la tarde había alquilado un departamento de dos habitaciones con jardín en la calle Uno, solo a media manzana de Prospect Park. No tenía idea de quiénes eran mis vecinos, y no me importaba. Todos trabajaban de nueve a cinco, ninguno tenía hijos, así que en el edificio siempre habría un relativo silencio. Más que nada, eso era lo que buscaba. Un fin silencioso para mi triste y ridícula vida.
Ya se había firmado un contrato de compraventa para la casa de Bronxville, y una vez que se formalizaran las escrituras a finales de mes no habría problemas de dinero. Mi exmujer y yo pensábamos repartirnos lo que sacáramos de la venta, y con cuatrocientos mil dólares en el banco tendría más que suficiente para mantenerme hasta que exhalara el último aliento.
Al principio, no sabía cómo ocupar el tiempo. Me había pasado treinta y un años yendo y viniendo entre los barrios residenciales y Manhattan, donde estaba la oficina de la compañía de seguros de vida y accidente Mid-Atlantic, pero ahora que ya no trabajaba, al día le sobraban horas. Más o menos una semana después de mudarme al departamento, mi hija Rachel, ya casada, vino de Nueva Jersey para hacerme una visita. Me dijo que lo que yo necesitaba era dedicarme a algo, buscarme una ocupación provechosa. Rachel no es ninguna tonta. Es doctora en bioquímica y trabaja de investigadora en una gran empresa farmacéutica, pero, como digna hija de su madre, raro es el día en que dice algo que no sean lugares comunes.
Le expliqué que probablemente estaría muerto antes de que acabara el año, y eso de buscar ocupaciones me importaba un carajo. Por un momento Rachel pareció a punto de echarse a llorar, pero contuvo las lágrimas y, parpadeando, me dijo que era una persona cruel y egoísta.
Sí, supongo que a veces me pongo desagradable. Pero no siempre; y no por principio. En mis días buenos, soy tan amable y simpático como el que más. No niego que también tenga mis malos momentos, pero todo el mundo sabe los peligros que acechan tras la puerta cerrada de la vida familiar. Me encantaba acostarme con [mi esposa] Edith, pero al cabo de cuatro o cinco años la pasión pareció haber agotado su curso, y a partir de ese momento estuve lejos de ser un marido perfecto. Por lo que dice Rachel, como padre tampoco he sido gran cosa. No quisiera contrariar sus recuerdos, pero lo cierto es que a mi manera las quería a las dos, y si a veces me encontraba en los brazos de otras mujeres, nunca me tomé en serio ninguna de aquellas aventuras.
Dije a Rachel que tenía los días contados, pero eso no era más que una réplica acalorada a su inoportuno consejo. El cáncer de pulmón estaba remitiendo, y según lo que el oncólogo me había dicho a raíz del último examen, había motivos para un cauteloso optimismo. Eso no quería decir que le creyera, desde luego. El susto del cáncer había sido tan grande que seguía sin confiar en la posibilidad de superarlo. Estaba seguro que iba a morirme, y una vez que me extirparon el cáncer y pasé al extenuante suplicio de la radio y la quimioterapia, después de sufrir los largos periodos de náuseas y mareos, la pérdida del pelo, la pérdida de la voluntad, la pérdida del trabajo, la pérdida de mi mujer, me resultaba difícil imaginar cómo iba a salir adelante. Cualquiera que fuese el pronóstico médico de mi estado, lo fundamental era no dar nada por seguro, mientras siguiera en este mundo, tenía que encontrar la manera de empezar a vivir otra vez, pero incluso si me moría pronto, debía hacer algo… Como de costumbre, mi científica hija tenía razón, aunque yo fuera demasiado terco para admitirlo. Debía buscar una ocupación. Debía ponerme las pilas y hacer algo.
Pensaba en un proyecto como si fuera un libro, pero en realidad no lo era. Utilizando cuadernos de papel amarillo, hojas sueltas, el reverso de sobres e impresos publicitarios de préstamos y tarjetas de crédito, me dediqué a compilar lo que venía a ser una desordenada serie de notas, una mezcolanza de anécdotas sin relación entre sí que iba guardando en una caja de cartón a medida que las terminaba. El plan era más absurdo de lo que parecía. Algunas historias no pasaban de unas cuantas líneas, y buen número de ellas, en especial las relativas a la transposición de sonidos o la confusión de vocablos que tanto me gustaban, se componían de una sola frase. Como la declaración involuntariamente profunda, casi mística que solté a Edith durante una de nuestras amargas peleas conyugales: si no lo creo no lo veo. Cada vez que me sentaba a escribir, cerraba los ojos y dejaba que mis pensamientos vagaran en la dirección que quisieran. Imponiéndome esa especie de relajación, logré desenterrar toda una serie de elementos del pasado remoto, cosas que hasta entonces había creído perdidas para siempre. Un fugaz momento en sexto de primaria (por citar alguno de esos recuerdos), cuando un chico de la clase llamado Dudley Franklin soltó un pedo largo y estridente, semejante a un toque de corneta, durante un breve silencio en plena clase de geografía. Todos nos reímos, claro (nada resulta más gracioso en un aula llena de chicos de once años que una súbita ventosidad), pero lo que hacía a ese incidente distinto de la categoría de bochornos menores y lo elevaba a la calificación de clásico, de perdurable obra maestra en los anales de la vergüenza y la humillación, residía en el hecho de que Dudley fue lo bastante ingenuo como para cometer el error fatal de ofrecer una disculpa. <<Perdón>>, dijo, bajando la mirada al pupitre y enrojeciendo hasta que sus mejillas parecieron un coche de bomberos recién pintado. Jamás debe reconocerse un pedo en público. Esa es la ley no escrita, la única norma protocolaria que debe seguirse estrictamente en la etiqueta norteamericana. Los pedos no salen de nadie ni de ningún sitio en concreto; son emanaciones anónimas que tienen su origen en el conjunto del grupo, y aunque hasta el último de los presentes pueda señalar al culpable, la única actitud sensata consiste en negarlo. Sin embargo, el bobalicón de Dudley Franklin era demasiado honrado para hacer eso, y no le permitieron olvidar el incidente. Aquel mismo día se le puso el mote de Perdón Franklin, y todo el mundo lo llamó así hasta que acabamos la secundaria.