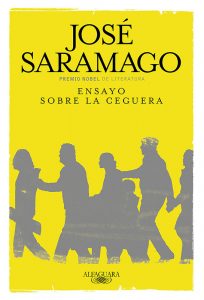
traducción de Basilio Losada.
Al fin se encendió la señal verde y los coches arrancaron bruscamente, pero enseguida se advirtió que no todos habían arrancado. El primero de la fila de en medio está parado, tendrá un problema mecánico, se le habrá soltado el cable del acelerador, o se le agarrotó la palabra de la caja de velocidades, un bloqueo de frenos, un fallo en el circuito eléctrico, a no ser que, simplemente, se haya quedado sin gasolina, no sería la primera vez que esto ocurre. El nuevo grupo de peatones que se está formando en las aceras ve al conductor inmovilizado braceando tras el parabrisas mientras los de los coches de atrás tocan frenéticamente el claxon. Algunos conductores han saltado ya a la calzada, dispuestos a empujar al automóvil averiado hacia donde no moleste. Golpean impacientemente los cristales cerrados. El hombre que está dentro vuelve la cabeza, hacia un lado, hacia otro, se ve que grita algo, por los movimientos de la boca se nota que repite una palabra, una no, dos, así es realmente, como sabremos cuando alguien, al fin, logró abrir la puerta, Estoy ciego.
Nadie lo diría. A primera vista, los ojos del hombre parecen sanos, el iris se presenta nítido, luminoso, la esclerótica blanca, compacta como porcelana. Los párpados muy abiertos, la piel de la cara crispada, las cejas repentinamente revueltas, todo eso que cualquiera puede comprobar, son trastornos de la angustia. En un movimiento rápido, lo que estaba a la vista desapareció tras los puños cerrados del hombre, como si aún quisiera retener en el interior del cerebro la última imagen recogida, una luz roja, redonda, en un semáforo. Estoy ciego, estoy ciego, repetía con desesperación mientras le ayudaban a salir del coche, y las lágrimas, al brotar, tornaron más brillantes los ojos que él decía que estaban muertos. Llamen a la policía, gritaban, saquen eso de ahí. El ciego imploraba, solo quería que lo acompañaran hasta la puerta de la casa donde vivía, la llave está ahí, en su sitio, podemos aparcarlo en la acera. No es necesario, intervino una tercera voz, yo conduciré el coche y llevo a este señor a casa. No veo, no veo, murmuraba el hombre llorando.
Entraron con dificultad en el estrecho ascensor, En qué piso vive, En el tercero, no puede usted imaginarse qué agradecido le estoy, Nada, hombre, nada, hoy por ti mañana por mí, sí, tiene razón, mañana por ti. Con los brazos hacia delante, tanteando, pasó hacia el corredor, luego se volvió cautelosamente, orientando la cara en la dirección en que pensaba que estaría el otro, Cómo podré agradecérselo, dijo.
Suspiró aliviado al oír el ruido del ascensor bajando. Con un gesto maquinal, sin recordar el estado en que se hallaba, abrió la mirilla de la puerta y observó hacia el exterior. Al otro lado era como si hubiera un muro blanco.
Vaya, has despertado al fin, dormilonazo, dijo su esposa sonriendo. Se hizo un silencio, y él dijo, Estoy ciego, no te veo. La mujer se enfadó, Déjate de bromas estúpidas, hay cosas con las que no se debe bromear, Ojalá fuese una broma, la verdad es que estoy realmente ciego, no veo nada, Por favor, no me asustes, mírame, estoy aquí, la luz está encendida, Sé que estás ahí te oigo, te toco, supongo que has encendido la luz, pero estoy ciego. Ella rompió a llorar, se agarró a él, No es verdad, dime que no es verdad. La mujer se sentó a su lado, lo abrazó mucho, lo besó con cuidado en la frente, en la cara, suavemente en los ojos, Verás eso pasará. Lo primero que hay que hacer es llamar al médico, a un oculista, voy a buscar uno en el listín, uno que tenga consulta por aquí. Dónde has dejado el coche, y súbitamente, Pero tú así como estás no podías conducir, o ya estabas en casa cuando, No, fue en la calle, cuando estaba parado en un semáforo, alguien me hizo el favor de traerme, el coche se quedó ahí, en la calle de al lado, Bueno, entonces bajaremos, me esperas en la puerta y yo voy a buscarlo, dónde has dejado las llaves, No lo sé, él no me las devolvió.
Cuando la mujer se levantó, el médico, que ya se sabía ciego, se fingió dormido. Sintió el beso que ella le dio en la frente, muy suave, como si no quisiera despertarlo de lo que creía un sueño profundo, quizá había pensado, Pobrecillo, se acostó tarde, estudiando aquel extraordinario caso del infeliz hombre ciego. Ahora comprendía el miedo de sus pacientes cuando le decían, Doctor, me parece que estoy perdiendo la vista. Se levantó con cuidado, entró en el cuarto de baño, orinó. Luego se volvió hacia donde sabía que estaba el espejo, solo extendió las manos hasta tocar el vidrio, sabía que su imagen estaba allí, mirándolo, la imagen lo veía a él, él no veía la imagen. Oyó que la mujer entraba en el cuarto, y le dijo creo que tengo algo en la vista. Déjame ver pidió, le examinó los ojos con atención, No veo nada, la frase estaba evidentemente cambiada, no correspondía al papel de la mujer, era él quien tenía que pronunciarla, pero la dijo sencillamente, así, No veo, y añadió, Supongo que el enfermo de ayer me ha contagiado su mal.
La comisión actuó con rapidez y eficacia. Antes de que anocheciera ya habían sido recogidos todos los ciegos de que había noticia, y también cierto número de posibles contagiados, al menos aquellos a quienes fue posible identificar y localizar en una rápida operación de rastreo ejercida sobre todo en los medios familiares y profesionales de los afectados por la pérdida de visión. Los primeros en ser trasladados al manicomio desocupado fueron el médico y su mujer. Había soldados de vigilancia. Se abrió el portón para que los ciegos pasaran, y luego fue encerrado de inmediato. Sirviendo de pasamanos, una gruesa cuerda iba del portón de entrada a la puerta principal del edificio. Sigan un poco hacia la derecha, ahí hay una cuerda, agárrenla y síganla siempre hacia adelante, hasta los escalones, los escalones son seis, advirtió un sargento.
Los otros llegaron juntos. Los habían recogido en sus casas, uno tras otro, el del automóvil fue el primero, el ladrón que lo robó, la chica de las gafas oscuras, el niño estrábico, ése no, a ése lo fueron a buscar al hospital al que su madre lo había llevado. La madre no venía con él, no había tenido la astucia de la mujer del médico, decir que estaba ciega sin estarlo, es una mujer sencilla, incapaz de mentir ni siquiera en su beneficio. Entraron en la sala tropezando, tanteando el aire, aquí no había cuerda que los guiase, tendrían que ir aprendiendo a costa de su dolor, el niño lloraba, llamaba a su madre, y era la chica de las gafas oscuras la que intentaba sosegarlo, Ya viene, ya viene, le decía, y como llevaba las gafas oscuras, tanto podía estar ciega como no, los otros movían los ojos a un lado y a otro y nada veían. La mujer del médico acercó la boca al oído del marido y susurró, Han entrado cuatro, una mujer, dos hombres y un niño. Qué aspecto tienen los hombres, preguntó el médico en voz baja, ella los fue describiendo, y él, A ese no lo conozco, el otro, por lo que dices, tiene todo el aire de ser el ciego que fue a la consulta, El pequeño tiene estrabismo, y la mujer que lleva gafas de sol parece bonita.
** Saramago, José (1995). Ensayo sobre la ceguera. Alfaguara, traducción de Basilio Losada.
