— ¿Cómo te llamas, muchacho? —preguntó el recién llegado.
— Pablo el rojito me llamaba. Porque ahora que cumplo dieciséis años, me llamo Pablo a secas.
— Ta´bueno —dijo y se me quedó mirando. Luego me tendió la mano
— Sebastián San Vicente es mi nombre.
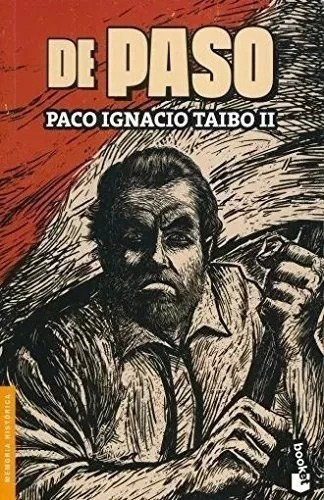
San Vicente era pulcro y muy maniático en cuestiones de higiene, se lavaba las manos dos, tres, seis, ocho o diez veces diarias; decía que era para esconder la grasa y las manchas de carbón que había adquirido cuando trabajaba como mecánico en los barcos. Ese fue uno de los muchos datos sueltos que poco a poco fui adquiriendo sobre su vida.
Las cosas cambiaron cuando conocí a San Vicente. Yo solía trabajar en muchos sitios, por dinero suelto aquí y allá. Repartía ropa de lavanderías, oficiaba de alcahuete de un par de putas jarochas que me dejaban dormir en el porche de su casa en el verano; ayudaba a Cosme, un tendero gachupín a engordar botellas de habanero —dos por una y no le digas a nadie, la mitad de habanero auténtico, la mitad de una mezcla de alcohol y caña quemada, con lo que podía dormir sobre el mostrador de La Vencedora en invierno, escapando de las ratas y leyendo el periódico por las noches antes que Cosme lo usara para envolver. Trabajaba de ayudante de tipógrafo, movía las masas de plomo compuestas a la mesa de formación, llenaba las columnas y prensaba a mano el papel, barría el piso. Bueno, para decirlo de una vez, desde hacía dos años, cuando Rojo se murió en el accidente de caldera número tres, había perdido mi oficio de hijo y no tenía uno nuevo.
San Vicente me dio un oficio. Él sabía que no se puede vivir como hombre si no se tiene un oficio. Y él me dio dos: de mecánico y de incendiario. Como mecánico era hábil, le hablaba a los motores en su idioma mientras los arreglaba, les susurraba cosas. Luego descubría que les recitaba fragmentos de las obras de Malatesta y Bakunin mientras los iba afinando, precisando, ajustando, hasta lograr el ronroneo indicado, perfecto, en el que la máquina funcionaba sin desajuste. Él me enseñó ese oficio. Y mientras hablaba de motores, cuando no hablaba con los motores, me contaba la historia de la humanidad según Reclús. Me iba describiendo los feudos y las tribus, los reyes y el surgimiento del capital. Me contaba la historia de la Comuna de París, como si hubiera estado allí. Me hablaba de Barcelona la Roja, y de los mártires del primero de mayo en Chicago. De Louis Lingg, que se voló el rostro con un cigarrillo que tenía explosivos antes de permitir que lo llevaran a la horca; de Oscar Neebe, que cuando supo que tan solo lo condenaban a quince años y no compartiría la suerte de sus compañeros, le gritó al juez: <<¡ahorcadme con ellos>>.
Y acompañados por su voz, desfilaban países, hombres, y todo lo que me rodeaba se complementaba con la visión de otros ojos, que apenas acababa de comprender como míos.
Yo había oído antes esa voz gruesa, de obra teatral que sale ronca del pulmón: la voz de la rebelión. Había voceado sus periódicos, había estado en alguna asamblea, había visto a los obreros del petróleo, había rechinado por la injusticia descarada de las compañías inglesas, gringas y holandesas; había visto la miseria de nuestros barrios. Había escuchado la voz, pero no había recibido en el rostro, como una bofetada, el llamado de la rebelión. Esa idea que va creciendo dentro de uno y abriendo surcos en la piel, proponiendo la aventura suprema, platicando suavecito en el oído en nombre del destino.
No era buen orador. En las asambleas públicas no hacía un buen papel. No calentaba la sangre de los trabajadores que se reunían de la Casa del Obrero Mundial. Era de otro estilo. Cuando llevaba menos de mes y medio en Tampico, se había organizado con algunos trabajadores de la Local Comunista. Con los más duros, con los más escépticos, los más aventureros, los más cueroscorreosos ante la patronal: los intransigentes. No más de una docena. Todos ellos con mirada afiebrada, reluciente.
Nos fuimos a vivir juntos en una casa sobre el río Pánuco que estaba abandonada. Hicimos un poco de carpintería y dormíamos en el suelo, lado a lado, mirando el cielo a través de los agujeros en el techo.
Un día llegó con Greta. Era una puta alemana que había visto en los Salones Imperial, bebiendo con capataces gringos de las compañas; fina ella, distante de la plebe, siempre vestida de gasas y tules de color pastel.
San Vicente la trajo a nuestra casa y ella sonrió. No hablaba más que unas palabras de español. Ellos hablaban en francés entre sí. Supongo que ella le contaba su historia, cosa que hasta donde mi experiencia da, siempre hacen las putas durante los dos o tres primeros meses de conocerte. Él le hablaría de otras cosas.
Un día San Vicente no llegó a dormir. Greta y yo, tras remolonear por el cuartito, nos dejamos caer sobre las colchonetas con que habíamos sustituido el suelo original. Yo le tenía miedo porque la había oído gimiendo en las noches, en medio del sueño; porque había escuchado los susurros del tul cuando San Vicente la despojaba cariñosamente de la ropa para desvestirla. Arrastré mi colchoneta hasta la terraza y ahí traté de dormir. Ella llegó desnuda con la noche, me acarició el pelo y se tendió a mi lado. Los senos palpitaban, yo cerré los ojos y puse mi mano entre sus piernas.
Su piel blanca relucía con la luna y a mí se me salió una lágrima cuando terminamos de hacer el amor y quedamos jadeando abrazados. Yo pensaba que había traicionado a mi amigo, que había tomado algo que le pertenecía sin pedirle permiso, que le había robado una cosa. Luego me quedé dormido.
San Vicente nos despertó por la mañana con el olor del café recién hecho. Yo traté de esconderme y él me sonrió. Ella le preguntó algo. Lucía su desnudez como la noche pasada, pero el día había amanecido turbio y no había sol que hiciera brillar su piel. Él le contestó primero en francés y luego volteó hacia mí para traducir.
— En la cárcel. Pasé la noche en la cárcel. La policía detuvo a todo el grupo por un manifiesto que pegamos anoche.
Dos o tres horas después, mientras yo rascaba la arena con los pies, vino a buscarme para ir a un trabajo; a reparar una caldera que daba calefacción y agua caliente a un hotel.
— Ella no es nuestra propiedad, amigo. Tú no eres una propiedad. Yo no tengo propiedades, tengo compañeros. Tranquilo —me dijo. Fue lo único que me dijo.