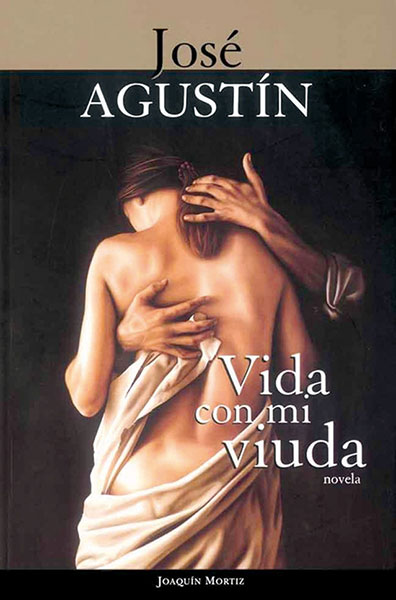 “La vida después de la vida no es vida. A las doce de la noche la linda Lucía se despidió con un beso alegremente, llena de vitalidad. Unos meses después de que empezara a trabajar con nosotros nos quedamos a deshoras en la edición urgente del capítulo de una serie; ni a ella ni a mí nos extrañó y mucho menos molestó acabar haciendo el amor en el sofá. Me vestí y apagué las luces. Corrí hacia mi auto, que se hallaba al fondo del estacionamiento casi vacío en la madrugada. De pronto un auto frenó en seco. Se detuvo a un milímetro. Un hombre salió del auto al instante con las manos en el cuello y las quijadas como si no aguantara el dolor. Con pasos veloces y trastabillantes llegó exactamente hasta mí, perdió el paso pero superó sus dolores momentáneamente al verme, pues nuestras facciones, el cabello, la estatura y la complexión eran prácticamente iguales. Ya no pudo hablar, sus ojos se blanquearon y se derrumbó en mis brazos… ¡pero es que éramos iguales!
“La vida después de la vida no es vida. A las doce de la noche la linda Lucía se despidió con un beso alegremente, llena de vitalidad. Unos meses después de que empezara a trabajar con nosotros nos quedamos a deshoras en la edición urgente del capítulo de una serie; ni a ella ni a mí nos extrañó y mucho menos molestó acabar haciendo el amor en el sofá. Me vestí y apagué las luces. Corrí hacia mi auto, que se hallaba al fondo del estacionamiento casi vacío en la madrugada. De pronto un auto frenó en seco. Se detuvo a un milímetro. Un hombre salió del auto al instante con las manos en el cuello y las quijadas como si no aguantara el dolor. Con pasos veloces y trastabillantes llegó exactamente hasta mí, perdió el paso pero superó sus dolores momentáneamente al verme, pues nuestras facciones, el cabello, la estatura y la complexión eran prácticamente iguales. Ya no pudo hablar, sus ojos se blanquearon y se derrumbó en mis brazos… ¡pero es que éramos iguales!
“De pronto me fulminó la idea de cambiar identidades. No pude resistir un impulso poderosísimo y, sin pensarlo, le quité la ropa, hice yo lo mismo y después me puse la suya. Arranqué su lujosa camioneta. En sus credenciales descubrí su nombre y la dirección de su casa hacia donde me dirigí. Al entrar a “mi” mansión, el guardián del condominio reconoció la camioneta y me dio los buenos días y yo comprendí que ya amanecía.
“En ‘mi’ nueva recámara descubrí que don León Kaprinski tenía armas y un ropero con todo tipo de disfraces: sotanas uniformes, overoles, trajes de payaso, trajes de gran gala, harapos de pordiosero, pelucas, bigotes y barbas postizas ¿para qué quería todo eso?
Al día siguiente me resultó divertido probarme cosas. Finalmente elegí una peluca pelirroja, con cejas abundantes, bigote y barba. Así ataviado me dirigí a mis exequias. Helena, mi viuda, lucía despiadadamente hermosa con su vestido negro zapoteco y con su expresión de definitiva severidad. Suspiré, porque eso se me hizo un invaluable acto de amor, aunque, ¿no podría sonreír leve, discretamente, de vez en cuando? Qué bella era, Helena de mi vida, qué estupidez había cometido al morirme y al perderme el incomparable placer estético de despertar con ella, en medio de su aroma enervante y su calor; las vibras podían ser duritas, un desafío incesante, pero nada como abrir los ojos después de las noches pobladas de misterios y contemplar esa belleza. Quería abrazarla fundirme en ella, besarla intensa, desoladoramente, porque algo se desgarraba en mí sin remedio.
“Al regresar a la casa de León Kaprinski (no tenía a dónde más ir) en vez de descansar me enfrenté a nuevos, muy serios, enigmas. ¿Quién era ese hombre cuya identidad yo, cómo decirlo, bueno, sí robé?, o la arrebaté en el momento exacto. A pesar de la fatiga aún sentía una sensación oscura, opresiva; en ese sitio desconocido había algo muy raro y nada benéfico.
“Al día siguiente desperté en la cama circular de León Kaprinski. Había dormido profundamente y miré mi derredor con placidez. Me sentía muy a gusto, pensé, cuando de pronto desconocí todo y en un relámpago recordé el intercambio de identidades, mi velorio, mi entierro. Fue como agua helada que me puso bien lúcido y con el corazón palpitando, miradas rápidas a ninguna parte, como si en la nada fuera a hallar el camino de oro a la devoción sin límites.
“Salí del departamento y tomé la Hot Roamer; buenas tardes don León, me dijo el de la caseta de vigilancia en el estacionamiento. Hasta entonces me di cuenta que eran las cinco. Ese dormir tan profundo ahora contribuía a que todo me resultara muy extraño, como si no despertara aún, pero me movía con familiaridad entre el tránsito insoportable, como siempre, y pasé con paciencia los retenes de Nueva Revolución y del ex Periférico; al sacar la identificación de Kaprinski apareció también la chapa de las Fuerzas de la Paz, y no sólo me abrieron paso, sino que, textualmente, los guardias se cuadraron al verla. ¿Por qué ese hombre, mi doble-doble, Kaprinski-Kaprisnki, tenía placa de judicial de muy alto grado?, me preguntaba…”