La noche del 26 de septiembre de 2014 desaparecieron en Iguala, Guerrero, 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”; se los había tragado la tierra y la búsqueda era infructuosa. Las imágenes de abandono eran descarnadas; los testimonios de sus padres y madres eran desgarradores.
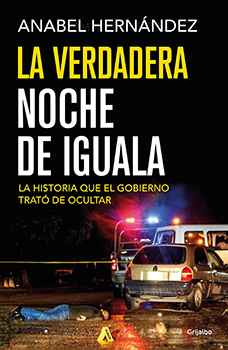
Anabel Hernández, La verdadera noche de Iguala. La historia que el gobierno trató de ocultar. Grijalbo (2016).
La versión oficial de los terribles sucesos comenzó a articularse con rapidez y evidentes absurdos. El caso olía a una podredumbre que nos haría daño a todos. Sonaba extraño el deslinde casi inmediato del gobierno federal, que argumentaba no haberse enterado del ataque hasta varias horas después. ¿Por qué justificarse, si nadie los estaba acusando? ¿O sí? Por el tono del discurso gubernamental, parecía que Iguala era una tierra lejana y sin ley localizada en los confines de México, aunque en realidad es una ciudad que se localiza apenas a 191 kilómetros de la capital del país.
Instantáneamente el gobierno de Guerrero y el gobierno federal se concentraron en una sola línea de investigación donde confluían el grupo criminal Guerreros Unidos, el alcalde de origen perredista José Luis Abarca y su esposa María de los Ángeles Pineda Villa. La pareja le venía como anillo al dedo a la confabulación por venir: ella era hermana de dos presuntos narcotraficantes, Alberto y Mario Pineda Villa, acusados de ser lugartenientes del cártel de los Beltrán Leyva y asesinados en 2009. Según la administración de Ángel Aguirre Rivero, la noche del 26 de septiembre el alcalde y su esposa habían ordenado a policías municipales de Iguala atacar cinco camiones donde viajaban los normalistas y otro más donde iban los jugadores del equipo de futbol Avispones —a quienes habrían confundido con los estudiantes— para defender “la plaza” perteneciente al grupo criminal Guerreros Unidos. El resultado eran seis personas muertas, entre ellas tres normalistas, más de 20 heridos y 43 estudiantes desaparecidos.
Entre el 3 y el 4 de octubre el gobierno de Guerrero, en colaboración con autoridades federales, detuvo a los primeros supuestos culpables. Y el 7 de noviembre el entonces procurador Jesús Murillo Karam y Tomás Zerón de Lucio (director de la agencia de Investigación Criminal y responsable de conducir la investigación) informaron que a partir de las declaraciones de presuntos integrantes de Guerreros Unidos que habían aprehendido, se desprendía que la noche del 26 de septiembre policías municipales de Iguala y Cocula entregaron a ese grupo criminal a los 43 estudiantes, a los que luego habrían llevado al basurero de Cocula, donde los quemarían en una inmensa hoguera durante más de 15 horas. Más tarde, para reforzar su dicho, alegaron que elementos de la Marina habían encontrado en el río San Juan bolsas de plástico con restos óseos de los normalistas, en el punto uno de los “asesinos confesos” las habría arrojado. La PGR impuso esta trama como la “verdad histórica” y con ello dio por resuelto el crimen.
La versión oficial, impulsada desde la propia Procuraduría, Gobernación y Los Pinos, pretendía ser arrolladora y no aceptaba ningún cuestionamiento, pero no se sustentaba en ninguna prueba pericial; ni siquiera las declaraciones de los confesos eran coherentes. Mientras tanto, la gran mayoría de los medios de comunicación nacionales e internacionales reproducían la avalancha de información que proveía el gobierno sin ninguna confirmación propia de los datos.
En diciembre de 2014 publiqué en Proceso la primera parte de esta investigación en un reportaje titulado “La verdadera noche de Iguala, la historia no oficial”; ahí descubrí la existencia del Centro de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo (C4) de Iguala, por medio del cual actuaban coordinadamente el Ejército, la Policía Federal, la Policía Estatal y Ministerial de Guerrero y la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil de Iguala. Por medio de C4 el gobierno supo en todo momento de la embestida contra los estudiantes y los monitoreó desde las seis de la tarde, tres horas antes de la primera agresión. En el mismo reportaje señalé que en los ataques estuvo presente la Policía Federal con el apoyo o la franca complicidad del Ejército; asimismo, obtuve dictámenes médicos que probaban que los primeros detenidos del caso presentaban huellas de tortura.
El gobierno de Peña Nieto estaba desesperado. Con cada detención de los supuestos culpables aumentaron la violencia y las torturas contra ellos. Los perpetradores de los abusos se hallaban en todas las fuerzas de seguridad del Estado mexicano; Policía Federal Ministerial, Policía Federal, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina. No se trató de algunos funcionarios retorcidos sino que fue un método del Estado para imponer su versión a como diera lugar.
En esta investigación el lector recorrerá el laberinto del caso, sus trampas, su oscuridad y su luz. Entrará en la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” y escuchará la intensidad de las voces de los estudiantes. Recorrerá los sórdidos lugares donde se aplicaron torturas para fabricar culpables, así como las oficinas de altos funcionarios donde se pergeñó la mentira. Conocerá de viva voz los testimonios de aquellos que recibieron jugosas ofertas de dinero para que se culparan a sí mismos y a otros para cerrar el incómodo caso. Y descubrirá, nombre por nombre, a quienes participaron en los hechos y en la cadena de encubrimientos.
Ante acontecimientos como el del 26 de septiembre de 2014, ningún país puede seguir adelante sin conocer la verdad a la que tienen derecho las víctimas y la sociedad. Los hechos de Iguala nos obligan a reflexionar sobre el momento que vive México: retratan con crudeza la degradación de las instituciones cuya obligación es procurar justicia y protegernos; al mismo tiempo nos retratan como sociedad, muestran cuáles son nuestros temores más profundos, pero también nuestras esperanzas. En medio de la polarización y la soledad que se vive en un país como México, la gente ha comenzado a olvidar que el dolor, que la injusticia provocada a los otros, debiera ser nuestro propio dolor.
Twittear