Recordar: Del latín “recordis”, volver a pasar por el corazón.
El origen del mundo
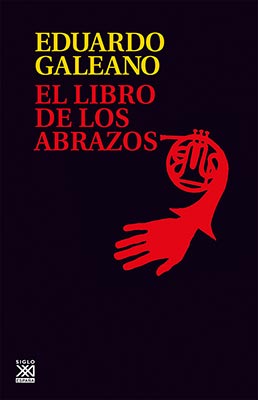
* Galeano, Eduardo. (2015). El libro de los abrazos. México: Siglo veintiuno editores.
Hacía pocos años que había terminado la guerra de España y la cruz y la espada reinaban sobre las ruinas de la República. Uno de los vencidos, un obrero anarquista, recién salido de la cárcel, buscaba trabajo. En vano revolvía cielo y tierra. No había trabajo para un rojo. Todos le ponían mala cara, se encogían de hombros o le daban la espalda. Con nadie se entendía, nadie lo escuchaba. El vino era el único amigo que le quedaba. Por las noches, ante los platos vacíos, soportaba sin decir nada los reproches de su esposa beata, mujer de misa diaria, mientras el hijo, un niño pequeño, le recitaba el catecismo.
Mucho tiempo después, Josep Verdura, el hijo de aquel obrero maldito, me lo contó. Me lo contó en Barcelona, cuando yo llegué al exilio. Me lo contó: él era un niño desesperado que quería salvar a su padre de la condenación eterna y el muy ateo, el muy tozudo, no entendía razones.
—Pero Papá —le dijo Josep, llorando. Si Dios no existe, ¿quién hizo el mundo?
—Tonto —dijo el obrero, cabizbajo, casi en secreto. Tonto. Al mundo lo hicimos nosotros, los albañiles.
El lenguaje del arte
El Chinolope vendía diarios y lustraba zapatos en La Habana. Para salir de pobre, se marchó a Nueva York.
Allá, alguien le regaló una vieja cámara de fotos. El Chinolope nunca había tenido una cámara en las manos, pero le dijeron que era fácil:
—Tú miras por aquí y aprietas allí.
Y se echó a las calles. Y a poco andar escuchó balazos y se metió en una barbería y alzó la cámara y miró por aquí y apretó allí.
En la barbería habían acribillado al gánster Joe Anastasia, que se estaba afeitando, y ésa fue la primera foto de la vida profesional del Chinolope.
Se la pagaron (en) una fortuna. Esa foto era una hazaña. El Chinolope había logrado fotografiar a la muerte. La muerte estaba allí: no en el muerto, ni en el matador. La muerte estaba en la cara del barbero que la vio.
El Estado en América Latina
Hace ya unos años, añares, que el coronel Amen me lo contó.
Resulta que a un soldado le llegó la orden de cambiar de cuartel. Por un año lo mandaron a otro destino, en algún cuartel de frontera, porque el Superior Gobierno del Uruguay había contraído una de sus periódicas fiebres de guerra al contrabando.
Al irse, el soldado le dejó su mujer y otras pertenencias al mejor amigo, para que se las tuviera en custodia.
Al año volvió. Y se encontró con que el mejor amigo, también soldado, no le quería entregar la mujer. No había problema en devolver las demás cosas; pero la mujer, no. El litigio iba a resolverse mediante el veredicto del cuchillo, en duelo criollo, cuando el coronel Amen paró la mano:
—Que se expliquen —exigió.
—¿De él? Habrá sido. Pero ya no es —dijo el otro.
—Razones —dijo el coronel. Quiero razones.
Y el usurpador razonó:
—Pero coronel, ¿cómo se la voy a devolver? ¡Con lo que ha sufrido la pobre! Si viera cómo la trataba este animal… La trataba, coronel… ¡como si fuera del Estado!
La burocracia/3
Sixto Martínez cumplió el servicio militar en un cuartel de Sevilla.
En medio del patio de ese cuartel, había un banquito. Junto al banquito, un soldado hacía guardia. Nadie sabía por qué se hacía la guardia. Nadie sabía por qué se hacía la guardia del banquito. La guardia se hacía porque se hacía, noche y día, todas las noches, todos los días, y de generación en generación los oficiales transmitían la orden y los soldados la obedecían. Nadie nunca dudó, nadie nunca preguntó. Si así se hacía, y siempre se había hecho, por algo sería.
Y así siguió siendo hasta que alguien, no sé qué general o coronel, quiso conocer la orden original. Hubo que revolver a fondo los archivos. Y después de mucho hurgar, se supo. Hacía treinta y un años, dos meses y cuatro días, un oficial había mandado montar guardia junto al banquito, que estaba recién pintado, para que a nadie se le ocurriera sentarse sobre la pintura fresca.
La cultura del terror/6
Pedro Algorta me mostró el gordo expediente del asesinato de dos mujeres. El doble crimen había sido a cuchillo, a fines de 1982, en un suburbio de Montevideo.
La acusada, Alma Di Agosto, había confesado. Llevaba presa más de una año y parecía condenada a pudrirse de por vida en la cárcel.
Según es costumbre, los policías la habían violado y la habían torturado. Al cabo de un mes de continuas palizas habían arrancado varias confesiones. Las confesiones de Alma Di Agosto no se parecían mucho entre sí, como si ella hubiera cometido el mismo asesinato de muy diversas maneras. En cada confesión había personajes diferentes, pintorescos fantasmas sin nombre ni domicilio, porque la picana eléctrica convierte a cualquiera en fecundo novelista; y en todos los casos la autora demostraba tener la agilidad de una atleta olímpica, los músculos de una fuerzuda de feria y la destreza de una matadora profesional. Pero lo que más sorprendía era el lujo de detalles: en cada confesión, la acusada describía con precisión milimétrica ropas, gestos, escenarios, situaciones, objetos…
Alma Di Agostino era ciega.
Sus vecinos, que la conocían y la querían, estaban convencidos de que ella era culpable.
—¿Por qué? —preguntó el abogado.
—Porque lo dicen los diarios.
—Pero los diarios mienten —dijo el abogado.
—Es que también lo dice la radio —explicaron los vecinos. ¡Y la tele!
Yo, mutilado capilar
Los peluqueros me humillan cobrándome la mitad. Hace unos veinte años, el espejo delató los primeros claros bajo la melena encubridora. Hoy me provoca estremecimientos de horror el luminoso reflejo de mi calva en vidrieras y ventanas y ventanillas.
Cada pelo que pierdo, cada uno de los últimos cabellos, es un compañero que cae, y que antes de caer ha tenido nombre. O por lo menos número.
Me consuelo recordando la frase de un amigo piadoso:
—Si el pelo fuera importante, estaría dentro de la cabeza, y no afuera.
También me consuelo comprobando que en todos estos años se me ha caído mucho pelo pero ninguna idea, lo que es una alegría si se compara con tanto arrepentido que anda por ahí.
El libro de los abrazos es una síntesis perfecta del imaginario más inspirado de su autor. Celebraciones, sucedidos profecías, crónicas sueños, memorias y desmemorias, deliciosos relatos breves en los que hasta las paredes hablan.
“Lea una historia por día y será usted feliz la mitad del año. Lea una historia por día y estará usted triste la otra mitad. Cada página es tan hermosa como el libro.” (Koos Hageraats, HP/De Tijd, Holanda)
Twittear