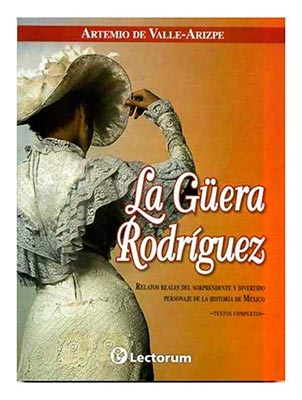
Isagoge
El propósito de este relato es presentar un momento de la sensibilidad mexicana en torno a una de las figuras más brillantes. Como esta figura nos parece rodeada de episodios un tanto cuanto picarescos que dan al cuadro de época de época su íntima y acabada razón, se ha preferido que este libro circule sólo entre contados estudiosos del pasado mexicano, que seguramente se acercarán a él con el mismo ánimo candoroso que ha inspirado al autor. Nadie ha querido aquí alagar bajos estímulos. Digamos como Montaigne: “Este es un libro de buena fe”.
A. DE V-A
Jornada tercera
Vida risueña y Corazón dolorido
La donairosa y vibrante Güera duró en la para ella sencilla sujeción de casada con el calatravo don José Jerónimo López de Peralta de Villamil y Primo hasta once largos años. En los primeros de matrimonio fue toda amor y sumisión agradable a su marido de hermosura verdaderamente viril. Su voluntad era la de su amado. Con su querer sin límites se adivinaban mutuamente el pensamiento. Estaban los dos en constante embeleso de enamorados. También estuvo pacífica en esos once años, conteniendo los fáciles hervores de su sangre, lo que fue hacer gran hazaña, porque su naturaleza era harto difícil de domar. En ese tiempo no tenía más querer o no querer que el de su esposo, siempre con ella cortés, agradable y condescendiente. Servía don José Jerónimo con gusto a los antojos de su mujer. En él si no deteníase su corazón, que a un amante fino y verdadero nada se le hace imposible. Don José Jerónimo estaba puesto a los pies de la soflamada Güera y vivía abrasado con el encanto de sus dulcísimas palabras. Ambos estaban presos y encadenados de amores.
Pero en los últimos años de ese enlace ya no los hubo, ni menos fidelidad. Amor y desamor nunca paran en el medio. Había constantes admiraciones, pasmos y embelesamientos en torno a beldad. Oyéndola conversar se quedaba la gente absorta, encandilada con los vivos tornasoles de su palabra fácil; no se hacía sino estar pendiente de la gracia feliz de sus donaires. La miraban y oían con gran atención que no siquiera pestañeábales el pensamiento a quienes la escuchaban.
Jornada sexta
Se juntó llama con flama
Aparte de los tres amoríos lícitos, bien bendecidos por nuestra santa madre Iglesia, Católica, Apostólica y Romana, tuvo doña María Ignacia Rodríguez de Velasco otros casamientos en los que no tercia Dios. Galantes devaneos que le pedía su alma, siempre con sed de amor. En todo tiempo tuvo esa loca apetencia, pues los años no lograron nunca abatirle los bríos, ni tampoco rendirle la apostura. Yerros por amor, dignos son de perdón.
Llegó Simón Bolívar a México con buenas cartas comendatorias para el oidor don Guillermo de Aguirre y Viana. El mozo era de elegante gallardía y apenas le sombreaba el labio una rubia esperanza de bigote. Sus dieciséis años tenían muy suelta gracia, lozanía, atracción y desenfado de muchacho inteligente. Ágil de palabra y pronto en las respuestas. También así de ágiles eran sus movimientos. Vestía el uniforme de teniente de las milicias de Aragua, cuyo grado tenía a pesar de su juventud, y con esa ropa bien entallada, con discretos azules y dorados, adquiría más elegante prestancia su figura airosa, siempre con actitudes gallardas.
La simpatía de este apuesto mozalbete, se llevaba la gente tras de sí con fuerza gustosa. Vio a la inflamatoria Güera y con el ¡zaz! de su belleza le dejó aturdidos los sentidos. Se repuso pronto y sin más doña María Ignacia le dirigió los fuegos, lanzándole una mirada promisoria, que no era sino buena solicitadora de sus deseos incontenibles a los que con ese ojeo les quería soltar la traílla. Él tuvo inmediata afición de llegarse a ella y se le acercó con natural propensión de muchacho rijoso, con lo que fue bastante para que la dama lo sacara de seso con sus sonsacadores y múltiples encantos y ya ambos siguieron su natural inclinación y pasiones. En la carne y en el espíritu fueron conjuntísimos. Ya no era el fuego y la fácil estopa de que habla el refrán, sino llama y flama que unieron sus lumbres.
El virrey don José Miguel de Azanza gustaba mucho de conversar con el desenvuelto Bolívar; recibía placer oyéndolo discurrir, siempre con amenidad y soltura, sobre todas las cosas. Convidaba al desparpajado Caraqueñito de su tertulia, sentábalo complacido a su mesa y no se cansaba nunca de su presencia, y menos aún de su charla ingeniosa, pues era Simón Bolívar afable y gustoso en sus palabras, iluminadas siempre por su mirar risueño, aclarado de alegría.
Pero una tarde en Palacio resbaló lo ameno de la conversación a cosas de la política y ¡qué ideas terribles fueron entonces las que Bolívar casó a relucir de modo brillante! ¡Con qué habilidad y talento las desarrollaba ante los ojos asombrados, atónitos, de los pacatos tertulios! Criticó el régimen de gobierno; los enormes gravámenes que se imponían para llevarse ese dineral a la Corte, no para emplearlo en nada útil para el pueblo, sino para derrocharlo en fiestas y en cosas baladíes y tirarlo a manos llenas; los justos derechos de la independencia de América, de la libertad de pensamiento y otros temas vedados no sólo para decirse en público, pero ni en voz baja y tras el alto embozo de las capas y ni siquiera pensarlos a solas.
Nadie en la ciudad se atrevía a comunicarse esas ideas si por acaso las tenían, pues en ese México feliz no podíase discutir nada; aquí los vasallos del monarca, habían nacido sólo para callar y obedecer, no para discutir ni opinar en los altos asuntos del Gobierno, como bien claro lo había expresado así el virrey don Carlos Francisco de Croix.
Bolívar continuaba hablando con exaltación ardorosa. El virrey don Miguel Azanza con mucha gentileza le cortó la palabra. Se disolvió la tertulia y todos los angustiados señores se fueron a sus casas, llevando muy alterados los pulsos. No podían concebir cómo ese mozo tenía esas terribles solturas de lengua.
El Virrey detuvo al manso y asustado oidor, don Guillermo de Aguirre y Viana, sin hacer aspavientos, pero arqueando la cejas, clara e inequívoca señal del enfado muy quemante que le andaba por dentro, y dijo a Su Señoría que cuanto antes despachara para Veracruz, él sabría cómo, a ese inquieto mancebo de quien ya se habían dado cuenta que era harto peligroso y, sobre todo, era arriesgado que permaneciera más tiempo en la ciudad por la que pronto, sin duda alguna, se pondría a desparramar sus malas y dañinas ideas… porque era indiscutible la política sabia y benévola del buen don Carlos IV, a quien Dios guardara y prosperara por muchos años.